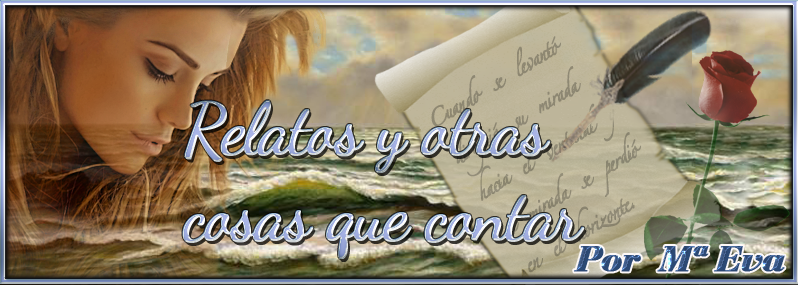La mañana del sábado había amanecido fresca y Agustín Torres, seminarista en su último año, había decidido que ese fin de semana no iría a visitar a sus padres al pueblo. Quería ir a la prisión y estar al lado de quiénes necesitaban apoyo espiritual o de los que no tenían visitas de familiares. Casi siempre había ido a los hospitales, comedores sociales, residencias de ancianos, centros de rehabilitación para drogodependientes a llevar la palabra de Dios; un poco de compañía y cariño a quiénes lo necesitaban. A veces el dar cariño a una persona es el mejor de los regalos. Ratos de conversación para aquellos que están excluidos, gentes que porque estamos acostumbrados a ver en la calle como parte del mobiliario urbano ya no miramos; pero nunca había entrado a un Centro Penitenciario.
El capellán del la prisión le había incluido en la lista que pasaba al Director para que autorizasen su entrada, y en concreto le había hablado de Pedro Salgado, un hombre cercano a los cuarenta y cuyo destino era de cabo de limpieza en el modulo seis.
Agustín después de desayunar con todos los que como él se habían quedado en el seminario, se preparó meticulosamente su mochila donde llevaba su Biblia y sus objetos personales. Se volvió a peinar frente a un espejo que le devolvía una imagen temblorosa y ajada por sus años, y tras poner cada pelo en su sitio, salió directo al garaje donde aparcaba su coche. Tenía las manos sudorosas a pesar de que no hacía calor, arrancó el vehículo y se dirigió hacía la calle.
El trayecto se le hizo corto, eran las diez de la mañana, aparcó en la entrada del Centro y se fue directo a los Accesos, donde le entregó al funcionario que prestaba su servicio en ese momento su documentación y éste le dio una tarjeta que colgó de la solapa de su chaqueta. Tras pasar la puerta giratoria y volver a ser identificado, se le retuvo su DNI.
Y le dieron paso al modulo que iba a visitar. El funcionario de ese módulo le indicó que el interno, Pedro Martínez, estaba en la Sala de día, y le señalo con el dedo a un hombre de aspecto taciturno que se hallaba sentado en una silla leyendo un libro y de vez en cuando levantaba los ojos sin mirar a ningún lado en concreto.
Agustín se dirigió hacia él con su Biblia en la mano, con paso firme y decidido se sentó sin decir nada. Ambos hombres se miraron fijamente a los ojos y sus bocas no sabían qué palabras pronunciar.
-¡Hola! ¿Te importa que me siente aquí?-balbució Agustín.
-No padre, no se preocupe, no me importa puede usted sentarse donde quiera.
-No soy sacerdote todavía, me puedes llamar Agustín. He venido a verte expresamente a ti, el capellán del Centro me ha dicho que no tienes muchas visitas.
-Así es…no le ha mentido-contestó desafiante mientras cerraba el libro lentamente.
-¿Puedo preguntarte por qué estás aquí?-dijo Agustín, aún a sabiendas que estaba por una condena de tráfico de drogas.
-Sí, por traficar. Aunque no lo soy, me lo ofrecieron y como no tengo nada que perder…lo hice- respondió altivo.
-¿Esa chica del tatuaje es tu esposa?
-No, mi hermana Paula- dijo mirando al techo.
-Uno no se tatúa a su hermana, mucho la tienes que querer.
-No lo sabe usted bien.
Agustín sacó un paquete de tabaco de su mochila y le ofreció un cigarrillo a Pedro, que este cogió sin rechistar, ambos hombres exhalaban bocanadas de humo que ascendía y se extendía por toda la habitación mezclándose con los humos de los otros internos, que jugaban al dominó o veían la televisión.
-Me ha llamado la atención eso que has dicho de “no tenía nada que perder” ¿por qué?-dijo Agustín mirándole de nuevo a los ojos.
-Muy fácil, llevo años en la calle, por eso…simplemente. ¿Quiere que le cuente un poco de mi?
-Sí por favor, habla que te escucho- le dijo el seminarista poniendo una sonrisa que le invitaba a la complicidad, para que Pedro se sintiera relajado.
-Cada día pasaban a la misma hora, por delante de la iglesia de la calle San Antón. Entre el barullo de la gente eran dos desconocidos más para mi, dos peatones más. Ella siempre de la misma forma: con la misma gabardina color marrón intemporal, las mismas botas altas, de tacón bajo y grueso. Las manos metidas en los bolsillos. Sostenía el bolso en una de sus muñecas, porque parecía que se le escurría de los hombros. Su cara pálida, con una expresión en el rostro de ambigüedad, y su caminar casi etéreo, como si de un ánima se tratase. Le asomaba la falda, por debajo de la gabardina, también marrón. Su pelo, rubio y largo, aunque un poco descuidado para ser una mujer aún joven. Sus ojos de un azul intenso, como el mar, que cuando me miraban me hacían sentir un escalofrío, cómo si ella supiera en qué estaba yo pensando. Una mujer muy alta y enjuta, pero que sin embargo llamaba mi atención sin yo darme cuenta.
El es moreno un hombre de aspecto normal, iba con un periódico bajo el brazo y de unos cincuenta años. Uno más, de los muchos que pasan al cabo del día.
Ella iba en dirección a Recogidas y él, San Antón abajo, pero cada mañana a la misma hora, a eso de las nueve y media, se cruzaban en la misma acera en la que estaba yo sentado. Donde esperaba que alguno de los transeúntes dejara algo en mi caja de cartón, o que alguna de las feligresas de la iglesia, se apiadara de mi indigencia, y dejara caer los céntimos que les sobraban, con los que comprar algo para llevarme yo a la boca, y por qué no decirlo, para algún cartón de vino barato, pero que alivia igual que los otros la sordidez de mi vida.
Nunca se miraban, ella se ponía a ojear el bolso buscando algo y él parecía interesarse en su periódico, y cuando había una distancia entre ellos suficiente, levantaban súbitamente las cabezas de sus quehaceres improvisados para volver de nuevo a la calle.
Un día frío del mes de Diciembre, de esos que en Granada te calan hasta los huesos y se te hiela el aliento; yo estaba en el mismo sitio de siempre, pero un poco más hablador que de costumbre. En vez de estar en mi cartón en el suelo, porque era imposible estar quieto del frío, me encontraba dando pasos de un lado a otro delante de la puerta de la iglesia convento.
-Niña, ¿tienes una “limosnica” para este pobre? Abuela, déme usted algo. ¡Señora, algo suelto tiene, seguro…!
Andaba y parloteaba a la vez en la mitad de la acera, para no congelarme por las temperaturas tan bajas. Ese día los dos fueron a echar unas monedas a mi mano a la vez, ella levantó la vista y al verlo dijo con una voz seca y quebrada:
-¡Hola Paco! ¿Cómo estás?
-Bien, ¿y tu?- dijo él.
Sus voces, temblorosas se aquietaban en sus gargantas, y se helaban sus miradas y no por el frío de la escarcha de la mañana. Ella quitó su mano y la escondió rápidamente en el bolsillo de su gabardina como si quisiera protegerse.
-¿Todos bien?- balbuceó ella.
-Si –contestó el hombre, con la mirada fija en el escaparate de la floristería de enfrente.
Yo, en medio de los dos sin saber qué hacer ni qué decir, para romper ese hielo esa indiferencia; ¡ojalá hubiera tenido alas como Ícaro! y solo acerté a decir:
-Maestro, hace frío con ganas hoy, si señor, mucho- y como si de un encanto se tratase diluyó aquella tensión y cada uno tiró para su lado de la calle y yo respiré tranquilo.
Todos los días eran iguales. Se acercaba la Navidad y todas las calles del centro lucían espléndidas, llenas de pascueros, amarillos, rojos, luces de colores colgaban de entre los balcones de los edificios. Era martes, lo recuerdo con claridad, porque era festivo y había misa de diez, ese día ella venía desde lejos buscándolo con la mirada entre los viandantes; hasta que lo encontró, cuando estaba a unos pasos de mí, y pude oír la conversación.
-Paco, buenos días, ¿cómo estás?
-Bien- dijo él en tono áspero.
- No crees que ya es hora de que dejemos atrás el pasado, nuestras diferencias- dijo ella- Mamá nos necesita a todos.
-La verdad, sí…son ya muchos años, pero hay mucho rencor…-contestó, sin apartar la mirada del suelo, titubeante.
El asintió con la mirada y siguió su camino sin decir ni una palabra.
Siempre pensé que habían sido pareja por esa forma de mirarse de reojo sin que el otro se diese cuenta. En ese momento me puse a llorar, pero nadie se fija en un vagabundo que llora. Me senté en el suelo, justo en el tranco del pórtico de la Iglesia y tapé mis lágrimas con mis manos enrojecidas por el frío.
-¿Se preguntará usted por qué?-hizo una pausa en la que se encendió un cigarro-¿por qué yo que minutos antes estaba bien, al ver a esos dos extraños de los que no sabía nada; lloré por lo que les escuché decir?-El interno hizo una pausa, esperando una respuesta.
El seminarista lo miró con cara expectante, y con las manos le indicó que siguiese hablando. El pobre no podía articular palabra, ¿qué tendría qué ver esa rocambolesca historia?
-Me acordé de Paula, mi única hermana y amiga. Murió por mi culpa, yo debí conducir esa noche, ella había bebido demasiado. Festejábamos que habíamos acabado la carrera de Matemáticas. Se saltó un semáforo y lo demás se lo puede imaginar…
Mis padres, en vez de apoyarse en mí me culparon de todo, de que yo la incitaba a cosas que no debía y en su locura mi padre un día me echó de casa. La calle no es buena, se engancha uno a muchas cosas…-las lágrimas rodaban por su cara- nunca he vuelto a saber de ellos, ni siquiera sé si viven.
Agustín también secó sus lágrimas, encendió otro cigarrillo. No sabía si hablar o callarse. El sabía lo que eran las drogas, alguien lo cogió a tiempo, confió en él y lo rehabilitó, y por eso ahora Agustín quería estar al lado de los necesitados.
Fin.