La altivez con la que me miraba Marta cuando éramos niños siempre hirió mi amor propio. Cada vez que acompañaba a mi madre a casa de los Sres. Pérez cuando les llevaba la cesta con la ropa planchada y algunas cosas que ella les cosía; percibía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo con la mirada de esa niña insidiosa que me hacía sentir inferior. Ella se pavoneaba con sus vestidos de niña rica llenos de lazos y volantes; mientras esperábamos que el ama de llaves nos diese el siguiente encargo semanal.
Yo, que no me he arrugado nunca ante nada y menos delante de una mujer; me crecía dentro de mis ropas desgastadas y modestas, mirándola por el rabillo del ojo y le hacía burlas mientras ella se encaprichaba por algo que su niñera al instante debía de darle; una mujer joven de aspecto mustio que apenas hablaba con nadie -no sé si por timidez o debido a su juventud, apenas tendría cinco o seis años más que Marta-.
Han pasado los años, y aún sigo sintiendo cuando me cruzo con Marta esa sensación de inferioridad al dedicarme ella una de sus miradas de arriba abajo. A veces me da la sensación de que ella quiere hablarme, sin embargo, yo levanto mi cabeza con altivez y lo único que hago es un leve gesto con las cejas a modo de saludo; pues gracias a los esfuerzos de mi madre conseguí con los años no ser solo “Tomasito” el hijo de la planchadora, sino don Tomás el maestro del pueblo.
Cada día cuando acaban las clases, ella viene a recoger a su hijo al colegio conduciendo su coche sin su chofer; me parece extraño pues bien podría venir Amparo, “la mudita” -conocida así en el pueblo porque con solo mirar a los ojos a su pequeña Marta sabía perfectamente lo que quería, y nunca hablaba de lo que pasaba en casa de sus patronos- que al pasar de los años, se convirtió en una buena moza pero que no consiguió novio y aún sigue en la casona familiar.
Yo la observo desde lejos tras los cristales de mi aula. No quiero reconocerlo, pero creo que he estado enamorado de ella desde que era un crío; por eso prefería acompañar a mi madre cuando iba a su casa en vez de quedarme con los demás chiquillos jugando en la calle, a sabiendas del mal rato que pasaría. Me doy cuenta que he vivido toda mi vida en una mentira, obcecado en esa imagen de mi infancia que me ha llevado a querer obviar a todas las mujeres que se me han acercado y que no han sido pocas. En todas encontraba algún inconveniente, vivían lejos, no querían vivir en un pueblecito o simplemente eran insulsas. Mi madre siempre me decía: “Tomas, hijo mío, ¿Cuándo te vas a buscar una novia con la que formar una familia?” y mi única respuesta era “un día de estos madre”, y agarraba mi viejo portafolios de piel y salía de la casa con una sonrisa en la boca y un beso al aire para mi madre. También he aguantado murmuraciones acerca de mi hombría por seguir soltero a mis años. Tengo el arquetipo de Marta en mi mente y sin darme cuenta he ido fijándome en ella y construyéndome mi propia realidad poliédrica, y en cada cara una visión diferente de la vida.
Después de tanto tiempo aún no ha perdido ese porte que tenía de niña, su petulancia se ha visto mermada por las circunstancias que la rodean. El exquisito marido que le buscó su padre, se ha encargado de dilapidar la fortuna de la familia en negocios turbios y en casas de mala reputación. No es que me alegre de eso, al contrario; parecía un corderito manso el día de la boda y mientras todos les mirábamos, él preso del nerviosismo propio del acontecimiento y de verse en un pueblo que no era el suyo, no hacía nada más que tirarse de su pulcro chaqué. Ella, ufana e inocente de lo que se le venía encima, sonreía a todos los que mirábamos pasar el cortejo por la arteria principal del pueblo en dirección a la iglesia. Entre ellos yo, que veía como ella se alejaba cada vez más de mí de lo que toda la vida lo había estado, si es que en algún momento estuvo a mi lado.
Muchas veces Marta venía al colegio con gafas de sol, a pesar de ser un día lluvioso, unas enormes gafas que ocultaban su rostro que se iba ajando con los años y se veía deslucida a pesar de ser una mujer todavía joven. Cuando llegaba la primavera y las demás madres acortaban las mangas de sus ropas y la tela de sus faldas, ella seguía tapada hasta los puños y los pies. El rictus de su cara siempre era el mismo, solo le salía una sonrisa franca cuando abrazaba a su hijo en las puertas de la escuela. Ahí sí que se le veía feliz. Era como si el mundo entero se iluminara y no existiera nadie nada más que ella y su pequeño Nicolás.
Hoy no ha venido el niño al colegio, algo extraño ha debido de ocurrir, pues es un niño con una salud de hierro. Hoy me quedaré sin verla aunque sea de lejos. Cogeré mis cosas y me marcharé a casa pues mi madre, anciana ya, debe de estar poniendo la mesa y hasta que yo no llego ella tampoco almuerza.
-¿Sabes lo que ha pasado hijo? Una desgracia, hijo, una desgracia. Anoche, al marido de la señora Marta Pérez, de mi “Martita” que la he visto crecer desde pequeña…
-¿Anoche qué mamá, anoche qué?- la curiosidad me comía por dentro, sentí que algo malo había ocurrido.
-Pues eso, que anoche en uno de esos sitios a los que va se ve que estaba más bebido de lo normal y en una pelea y tras apostarse todo al póker, cayó al suelo y se golpeó la cabeza
- ¿Y qué pasó?- le espeté a mi madre casi gritándole.
-Pues que se dio un mal golpe y que lo han llevado muerto a su casa.
Salí corriendo sin comer y tirando el portafolio al suelo. Mi único interés era llegar a la casa de Marta, sabía que mi presencia de nada serviría pero había algo que me empujaba a ir.
La viuda estaba compungida al lado del ataúd de su esposo, vestida de negro riguroso con medias y pañuelo negro a pesar de alcanzar en el patio de la casa los treinta grados a la sombra de aquel mes de mayo que se presentaba más caluroso de lo habitual, y secaba sus lágrimas con tanto entusiasmo que no dejaban de mirarla los allí presentes uniéndose en su dolor.
Me quedé parado, viendo toda la escena, no podía acercarme a ella, había demasiada gente a su alrededor. No era el momento. Tal vez al día siguiente, en el cementerio podría darle mis condolencias.
Una vez el cuerpo del difunto fue sepultado y todos se iban marchando del cementerio. Ella permanecía allí, en frente de la tumba, con su inseparable niñera. No dejaba de llorar, pero en sus ojos se percibía un brillo diferente. Yo esperaba el momento de acercarme para darle mis condolencias; cuando antes de poner mi mano sobre su hombro pude escuchar lo que le decía “la mudita”
-No llores más mi niña, que no lo merece, ¿no te acuerdas de cuando te daba los correazos?
Se me cayó el mundo entero a los pies y sin decir nada salí de aquél cementerio.
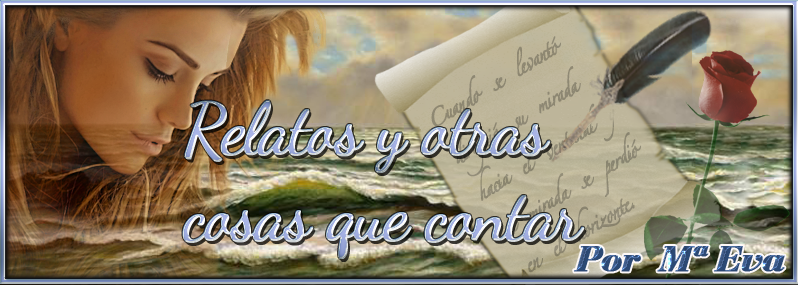
Me gusta leer las letritas que apenas se pueden en el final de un contrato.
ResponderEliminarEn la vida, las sorpresas siempre nos dejan con la boca abierta.
Besitos