Braulio cerró la ventana de su habitación de un golpe seco, estaba desvencijada, y a veces se atascaba. Hasta ese momento el olor que se percibía dentro de ella era a limpio, al fresco de las últimas noches de primavera y la brisilla que penetraba dentro de ella llevaba los aromas de azahar de los naranjos del patio y de un inmenso galán de noche. Afuera el croar de las ranas de la alberca grande era el único ruido que se podía percibir. En el silencio los cánticos amorosos de los batracios eran el coro de fondo con el que los vecinos se dormían cada noche.
Se quitó la ropa y la dejó caer encima de una vieja silla de anea que junto a un catre y una cómoda era todo el mobiliario de la pequeña habitación donde dormía. Una foto de Emilia, su esposa, junto con un florero con una rosa eran todos los adornos que había en ese humilde cuarto.
Después de mirar largamente la cara de ángel que tenía su mujer en aquella foto color sepia carcomida por la vida misma se metió en la cama, no sin antes acomodar la borra de la que estaba rellena el colchón. Se hizo un hueco en el centro donde se arrellanó placidamente.
Para ese entonces el olor a alcohol mezclado con el de los animales que él cuidada a diario en El Corral de Concejo, inundaba ya toda la habitación haciéndola irrespirable para cualquier persona del común de los mortales. Las paredes encaladas y desconchadas, llenas de humedad por el techo, pedían a gritos una limpieza. Pero el pobre Braulio vivía solo. Su mujer hacía años que había fallecido y sus dos hijos marcharon a hacer las Américas. En el pueblo la única prosperidad que había pasaba por las manos del señor que más tierra tenía, el cuál se servía de eso y su caciquismo era total. Hasta el punto de llegar a exigir en prenda a la mujer de algún jornalero, si la moza estaba de buen ver, a cambio de unas peonadas en sus campos.
La vida para Braulio desde que aceptó de manos del cacique, el puesto de guarda del Corral era cada día igual. Al primer canto de los gallos estaba levantado y tras lavarse la cara en una palangana y vestirse, se peinaba frente a un pequeño espejo enmohecido por los bordes y que apenas le dejaba ver su cara curtida por los años al sol del campo. Se afeitaba con una navaja y mientras se decía para sí mismo “Ay Braulio, que pocas mañanas te quedan ya… cualquier día de estos amaneces más tieso que el cordobán…” Cada arruga tenía un significado y cada marca un recuerdo especial, como la que le partía la ceja derecha de sus tiempos de milicia en la Guerra de África. En ella se tiró los siete años que duró su servicio militar.
Después de un café de cebada con leche y sopas de pan se marchaba al Corral donde estaba todo el día al cuidado de los animales que allí estaban porque sus dueños no tenían espacio en la casa y de otros que se escapaban de las fincas y acababan perdiéndose y los llevaban allí puesto que ese sitio era un Corral comunal.
Cada mañana sin falta pasaban por la calle en dirección al colegio un grupo de niños. Braulio se asomaba por un pequeño ventanuco y les sonreía mientras pensaba “Pobres niños, ¿qué tendrán que hacer esas manecitas para vivir cuando sean mayores?”. Los niños ufanos a todo iban cantando una cancioncilla:
“Pasaron mil días en el calendario, y un día en un yate llegó un millonario”.
-¡Buenos días chiquillos! Cada día cantáis algo nuevo- les dijo sonriendo.
-¡Buenos días Braulio! ¿Podemos asomarnos a ver a los animales?-le dijo Tomas el hijo de la lavandera.
-Pero “tomasín” que vas a ir oliendo a cabras al colegio y la maestra doña Pura es muy tiquismiquis.
-Anda Braulio, ¡Por favor, déjanos entrar!- insistió Tomás.
Braulio que a pesar de parecer un hombre tosco y huraño, con los niños se le hacía el corazón añicos y les dejó entrar a todos: Tomás el primero, por supuesto; la pequeña Amalia y su primo José, el hijo del practicante del pueblo. La única que no entró fue Marta Pérez que se quedó en la puerta con cara de asco, y dándole tirones de la mano a una muchacha de unos dieciséis años, tan linda como tímida, que según habían comentado en el pueblo, había venido de una pedanía cercana para ser dama de compañía de la niña que era hija única.
-¡Vamos niños! Que me alborotáis el corral con lo tranquilo que está hoy. Además la señora doña Pura se va a enfadar con vosotros y de paso conmigo.
Todos salieron corriendo, limpiándose los unos a los otros las telarañas del corral y entre sonrisas y gritos Braulio vio como trasponían la calle y él se metió de nuevo. Dentro de él sabía como iría el día y como acabaría, lo mismo de siempre: el trabajo, esperar carta de los hijos, y al atardecer ir a matar su soledad con unos tragos de aguardiente a la taberna del Tirso.
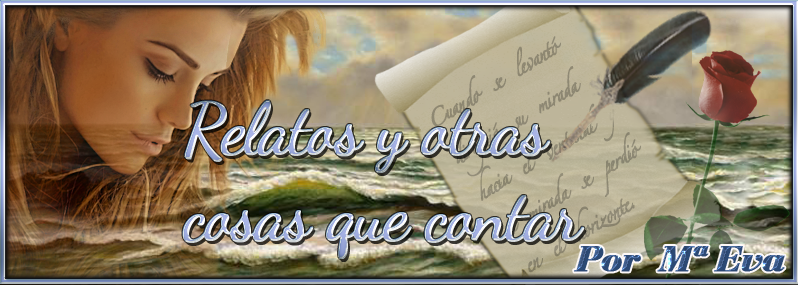
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta con el respeto que te mereces tú y nos merecemos los demás. Gracias.